La fascinación por Oriente de los artistas y el poder en el siglo XIX
Fue tras la campaña de Egipto (1798) cuando se impuso la noción de orientalismo en la historia del arte del siglo XIX y todas las escuelas europeas la adoptaron con más o menos entusiasmo. Pese a ello, durante ese mismo siglo el entusiasmo de los pintores por partir en una caravana a explorar un mundo que despertaba su curiosidad fue repetidamente cuestionado. Críticos y aficionados al arte apreciaban muy poco esas machaconas producciones de escenas tópicas que combinaban color y voluptuosidad sin una auténtica reflexión formal sobre la cultura, la riqueza histórica o la sabiduría de los países visitados. Más tarde, algunos destacados intelectuales, como Victor Hugo, turbados por la deriva colonialista y el maltrato de lugares y obras de arte, destacaron la increíble abundancia de culturas humilladas. La significación política de la conquista de Argel en 1830 puso de relieve la importancia del «Oriente» para el poder, «a falta de un proyecto colonial tras la decisión de invadir, [lo que] no rebaja la realidad de la violencia militar allí desatada»[1]. Unas veces se acusaba a los artistas de hacer suyas las ideas imperialistas y otras se les despreciaba por producir en tales circunstancias obras de menor empeño.
Fue en ese contexto cuando Eugène Delacroix (1798-1863) emprendió un viaje por Marruecos y Argelia en 1832 que le permitiría producir grandes obras y excelentes cuadernos de bocetos. Técnico y colorista excepcional, mimado por los encargos y galardonado con todos los honores oficiales, sin embargo rechazaba las reglas académicas que encorsetaban la pintura. Fue durante la revolución de 1830 cuando se dio a conocer con sus telas «manifiesto» (La Liberté guidée par le peuple) antes de evolucionar hacia otras temáticas gracias, sobre todo, a este viaje (Femmes d’Alger, 1834, Noce juive dans le Maroc, 1841).
El orientalismo, inicialmente histórico, musical y literario, se convirtió en un ámbito de reflexión y creación. Un oriente imaginado o fantaseado cuyo enfoque estético, en un contexto político colonial, combinaba en el gesto pictórico consciente o inconscientemente aspectos de poder y belleza. Tras este viaje al norte de África, Eugène Delacroix desarrolló nuevos temas durante los años siguientes. Femmes d’Alger dans leur appartement (del que existen dos versiones, una en el Musée du Louvre de París y la otra en el Musée Fabre de Montpellier) inauguró una veta que se prolongaría durante treinta años hasta su muerte. El cuadro, con la sensación de lujo y exotismo que emana, desató un aluvión de críticas por su tratamiento poco habitual de las emociones y sus connotaciones. «Toda la pintura de Delacroix se sitúa en un difícil equilibrio entre lo imaginario y lo real, entre la observación de la realidad y el impulso visionario»[2].
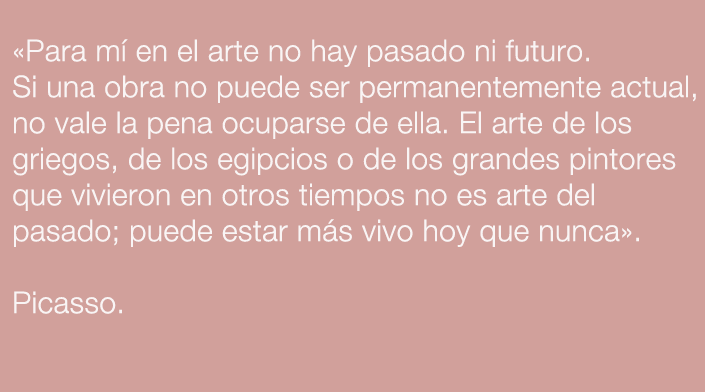





 índice
índice